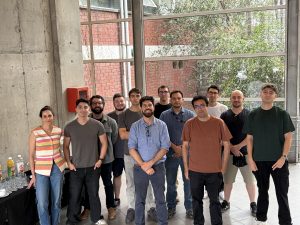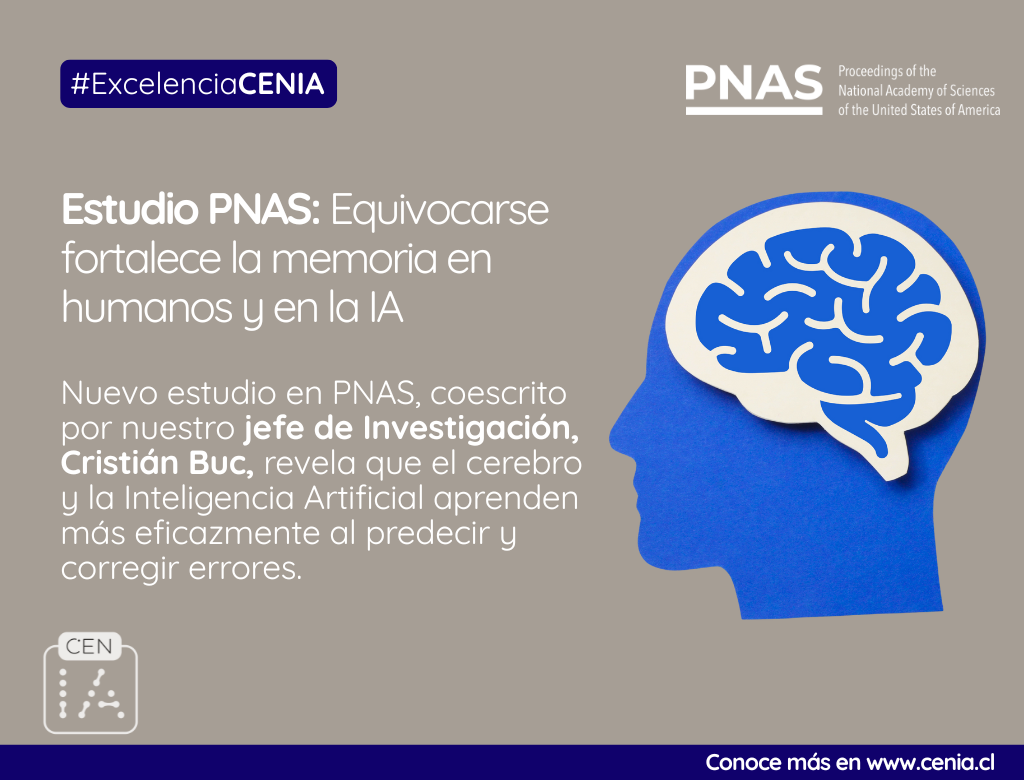
Un estudio internacional publicado en la prestigiosa revista PNAS, en el que participó el jefe de Investigación de CENIA, Cristián Buc, demostró, mediante experimentos en personas y simulaciones computacionales, que el cerebro aprende más cuando predice, se equivoca y corrige. El hallazgo revela las bases neuronales del llamado “efecto de prueba”, mostrando que equivocarse activa circuitos que fortalecen la memoria y la retención del conocimiento.
Existe una idea extendida que sostiene que la mejor forma de aprender y memorizar es estudiando reiteradamente. Sin embargo, la evidencia científica muestra algo distinto: lo que realmente fortalece la memoria no es la repetición, sino el acto de ponerse a prueba. Este fenómeno se conoce como efecto de prueba (testing effect).
¿En qué consiste? Cuando alguien piensa que sabe algo —por ejemplo, creer que el delfín es un pez— y luego descubre que estaba equivocado, (en realidad es un mamífero), ese choque entre lo esperado y la información correcta fija mejor el aprendizaje en el cerebro. Aunque varios estudios lo habían mostrado, todavía no estaba claro qué ocurría dentro del cerebro ni qué tipo de “cálculos” hacía éste para aprovechar los errores.
Ese fue justamente el objetivo del estudio Neural and computational evidence for a predictive learning account of the testing effect en el que participó el jefe de investigadores de CENIA, Cristian Buc, junto a un equipo internacional y que fue , publicado en la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). “Lo que queremos entender en este estudio es la base neural (las áreas neurales involucradas) y computacional (las computaciones que hace el cerebro) del efecto de testeo. En particular, nos interesaba entender la memoria declarativa, que es la del conocimiento de “hechos”, por ejemplo, que la capital de Chile es Santiago”, aclara Buc.
Metodología del experimento
Para investigar cómo funciona este mecanismo, los científicos diseñaron un experimento con 48 participantes que debían aprender 90 pares de palabras en holandés y suajili, un idioma africano desconocido para todos los participantes del estudio. Así se aseguraban de que todo lo aprendido fuera completamente nuevo.
Los participantes aprendieron pares de palabras nuevas en distintas fases. Antes de dividirse en dos grupos, todos las observaron; luego, un equipo debió adivinar la traducción correcta entre varias opciones (ponerse a prueba), mientras que el otro solo las vio de manera directa (estudio pasivo). Posteriormente, todos recibieron la corrección de sus respuestas mientras se registraba su actividad cerebral mediante resonancia magnética. Finalmente, en una evaluación posterior, realizada fuera del escáner, se midió cuánto recordaban efectivamente. En paralelo, el equipo desarrolló simulaciones computacionales que replicaron los procesos de aprendizaje del cerebro humano, con el fin de comparar sus resultados con los obtenidos en las pruebas con personas.
El resultado fue claro: quienes se habían puesto a prueba recordaban mejor que quienes solo habían estudiado de forma pasiva. En otras palabras, cada error cometido durante un test o un ejercicio de predicción se convierte en una oportunidad para que el cerebro consolide la información correcta y la retenga por más tiempo. ¿Por qué ocurre esto? El jefe del equipo de Investigación del CENIA explica que, en el experimento, cuando los participantes dudaron de sus respuestas y luego de que recibieron un feedback positivo (es decir, una respuesta correcta), una región del cerebro llamada estriado ventral se activó y recibió señales de dopamina, un neurotransmisor que motiva y facilita la fijación de asociaciones y recuerdos en la memoria de las personas. Es como si el cerebro dijera: “¡Oh! No estaba seguro, pero sí lo era; así que recordémoslo para la próxima”. A este fenómeno se le llama aprendizaje por predicción, porque la expectativa de acertar era baja, pero finalmente la persona tenía razón.
Algo similar se vio en los resultados de las redes neuronales de IA creadas para modelar el comportamiento de los sujetos. “Lo que demostramos es que solo las redes que incorporaron aprendizaje predictivo (como solo puede pasar durante un contexto de prueba, y no de estudio pasivo) fueron capaces de reproducir todo el panorama conductual de las personas”, dice Buc.
En otras palabras: tanto el cerebro humano como la IA aprenden mejor cuando predicen, se equivocan y corrigen. Esto concuerda con el principio computacional de que el aprendizaje predictivo es más eficiente.
Aunque el estudio se centró en pruebas de memoria, sus implicancias son mucho más amplias, según asegura el investigador. El aprendizaje activo, es decir, cuando una personas intenta anticipar respuestas y corregir sus errores, parece ser una de las formas más poderosas de consolidar el conocimiento. “No se trata solo de dar más exámenes, sino de generar contextos de aprendizaje donde los estudiantes hagan predicciones y reciban retroalimentación. Es ahí donde el cerebro se activa y la memoria se fortalece”, concluye Buc.
Referencia
El estudio “Neural and computational evidence for a predictive learning account of the testing effect” fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y realizado por Haopeng Chen, Pieter Verbeke, Stefania Mattioni, Cristian Buc Calderón (CENIA) y Tom Verguts